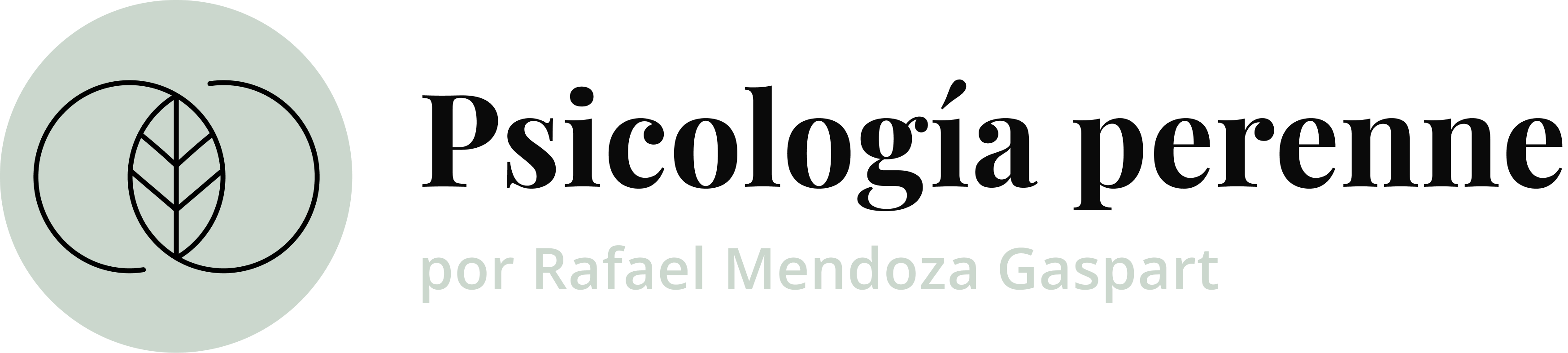A pesar de que solemos habitar en la cabeza, cuando decimos «Yo» y nos señalamos a nosotros mismos, solemos apuntar al pecho. También usamos frases del tipo «Lo digo de corazón» para afirmar que hablamos con absoluta sinceridad, desde aquel lugar profundo que solo compartimos con unos pocos elegidos. ¿Significará esto que ser uno mismo es ser desde ahí?
Según los hinduistas, en nuestro pecho se halla el cuarto chacra, o cuarto centro de energía psíquica. Se trata del chacra del amor (amor en un sentido no romántico). Lo llaman «anajata», que quiere decir ‘el no herido’. Esto nos hace pensar que quizá sean las heridas del corazón las que nos impiden amar con madurez y plenitud. Además, se trata del chacra central —que deja tres chacras por encima y tres por debajo—, por tanto, situado entre el cielo y la tierra, como un portal que comunicara ambos mundos.
Todo esto ya nos da las claves sobre cómo orientar la terapia para conectar con ese yo mismo.
No soy yo
Desde un punto de vista lógico parece imposible no ser uno mismo, pues incluso interpretando un papel o desconociendo por qué hicimos algo, aquellas acciones, pensamientos o emociones vinieron de nosotros, o al menos los hizo nuestro cuerpo. Sin embargo, todos conocemos esa sensación de no ser verdaderamente nosotros, como si no acabáramos de echar toda la carne en el asador, como si fuéramos incapaces de vivir de una manera completa, auténtica, llena de toda nuestra fuerza y vitalidad; a veces, incluso como si lleváramos una existencia que no es enteramente nuestra.
Entonces, ¿cómo es posible esto?, ¿cómo es posible sentir que no somos nosotros mismos si siempre somos nosotros?
La respuesta no está tanto en que uno sea o no él mismo como en que actúe o no de manera centrada o coordinada. Por tanto, nuestros gestos no mienten cuando señalamos a nuestro pecho al decir «Yo»; el problema es que raras veces actuamos desde el pecho, raras veces actuamos de corazón.
Veamos la siguiente analogía para explicarlo mejor. Si observamos a cámara lenta a Rafa Nadal golpeando la bola con una raqueta, apreciaremos cómo todo su cuerpo se coordina para ejercer la máxima presión sobre un punto de la raqueta en un momento preciso. Eso, en el deporte, sería estar centrado.
¿Qué ocurre, en cambio, cuando sentimos que no somos nosotros mismos, cuando vivimos sin pasión, sin fluidez, sin brillo? Pues es como si golpeáramos la bola descoordinados, como si las piernas fueran por un lado, el torso por otro y los brazos por otro; son golpes débiles y erráticos. El caos mental, las peleas entre la cabeza y el corazón, o entre unas partes que tiran hacia un lugar y otras que tiran hacia otro…, todo esto, en psicología, es no ser uno mismo.
Diría el hinduismo que el cielo y la tierra no están coordinados porque el portal que los comunica está bloqueado o parcialmente obstruido. En terapia, sin embargo, lo llamaríamos «yo fragmentado o disociado». Pero la idea subyacente es la misma
¿Qué nos ha descentrado?
Cuando vinimos al mundo todo marchaba bien: nuestro corazón aún no había sido herido («anajata») y nuestra vitalidad se expandía como el esplendor de la luz del sol. Por eso, aquellas palabras de Jesús adquieren especial profundidad bajo este prisma: «Si no os volvéis como niños, no entraréis en el Reino de los Cielos». Porque es en ese corazón infantil, limpio y fresco, donde está la acción auténtica, poderosa y, sobre todo, completa.
¿Os acordáis de vuestra infancia más temprana, y de lo que era actuar con toda la fuerza de nuestro ser? No todo el mundo puede recordarlo: hay personas que, por desgracia, recibieron demasiado pronto fuertes ataques a su corazón. A otros muchos nos llegaron poco a poco, gota a gota. «¿A quién puede dañar una gota?», podríamos preguntarnos. Bien, pero ¿qué pasa si esa gota cae día tras día en el mismo sitio?… Eso también raspa, erosiona y duele.
Cada vez que no nos escuchaban o nos silenciaban, cada vez que nos desvalorizaban («Eso es una tontería»), cuando se reían de nosotros, o nos mandaban obedecer con un grito o un cachete, o cuando nos responsabilizaban de nuestra gestión emocional —como si tuviéramos treinta años en vez de seis—, cuando nos obligaban a tragarnos nuestro enfado o nuestras quejas, cuando nos daban a entender que el adulto sabe y el niño no, cuando los cuidadores no estaban disponibles porque tenían que ir a trabajar, cuando nos hicieron elegir entre papá y mamá, cuando nuestro hogar estaba en guerra y no cesaban las discusiones…; cada vez que esto ocurría, nuestro corazón era golpeado y nos alejábamos más de nosotros mismos, de nuestro centro.

Las máscaras
Con las heridas en el corazón comienza la fragmentación del yo, y todas aquellas voces que nos prohibían ser nosotros mismos las hacemos nuestras. ¿Por qué? Porque necesitábamos sobrevivir: un niño jamás abandonaría a su tribu, aunque la tribu lo maltratara, porque abandonarla supondría una muerte segura; y la naturaleza prefiere a una persona traumatizada y viva que a alguien feliz y muerto.
Así es como crecemos tratándonos a nosotros mismos tal y como nos trataron, porque obedeciendo y cumpliendo el papel garantizábamos el vínculo con la tribu, y su protección (o al menos reducíamos su agresividad). Entonces aparecieron las máscaras, nuestro personaje, un falso yo que mediara con el mundo para asegurar la supervivencia. Pero ya no somos nosotros mismos, y hemos pasado de vivir a sobrevivir.
Ese es el sacrificio que hacen nuestros hijos por amor a nosotros, los padres. Todos hemos oído hasta la saciedad de lo sacrificado que es ser padre o madre, etcétera, etcétera.; pero ¿quién habla de las renuncias de nuestros hijos para adaptarse a nuestros miedos y preocupaciones, a nuestras inseguridades, a nuestra violencia, a nuestra inapetencia, a nuestras rigideces morales e ideológicas, a nuestra ignorancia?
Recuperar el centro
Uno de los puntos principales de la psicología perenne, tal y como yo la entiendo, es ayudar al paciente a que recupere su centro, a que recupere su «anajata», a que se recupere de las heridas causadas por la violencia de su tribu.
Soltar el personaje y limpiar los daños no es fácil, porque el personaje es como una armadura que protege a nuestro verdadero yo, y no duele igual que dañen nuestra armadura a que dañen nuestra carne. Pero hay una diferencia con respecto al pasado: ya no somos niños; ahora contamos con muchos más recursos y el uso de la armadura es, en la mayoría de las situaciones, innecesario. Pero ¡qué miedo nos da quitárnosla! ¡Llevamos tantos años con ella! Hay quien ni siquiera la siente, y cree que su armadura es su piel.
En todo este proceso, la misión de un terapeuta consiste, precisamente, en generar un espacio de confianza para que el paciente pueda desprenderse de sus personajes, de sus máscaras, de sus armaduras. Para unos es dejar de obedecer, para otros reconocer su fragilidad, o dejar de contentar, o dejar de triunfar, o dejar de sonreír, o de correr de un lado a otro, o de ayudar… Hay tantos personajes como personas. Algunos piensan incluso que es egoísta ser ellos mismos, sin percatarse de que, mientras no sean auténticos, su amor tampoco será auténtico (tan solo será un sustituto tan ingeniosamente fabricado como su falso yo, y adoptará la forma de cadenas, como ocurre con la lealtad o la idealización).
En esta línea de trabajo, la terapia se orienta sobre todo a escucharse y legitimarse, primero dentro del pequeño mundo de la sala terapéutica y después en el extenso mundo del día a día. Entonces uno vuelve a centrarse, a actuar de corazón, a expresarse con toda la fuerza de su ser, a vivir. Toda la energía que consumía mantener las barreras se orienta ahora hacia una acción coordinada y completa, que nace y muere a cada instante, y que los demás no pueden derribar porque fluye como un torrente imparable desde dentro hacia fuera. Ahora que somos niños otra vez, habitamos en ese Reino de los Cielos, que es un amor poderoso y un amor maduro, porque, como dijo Nietzsche: «La madurez es recuperar la seriedad que de niños teníamos al jugar».